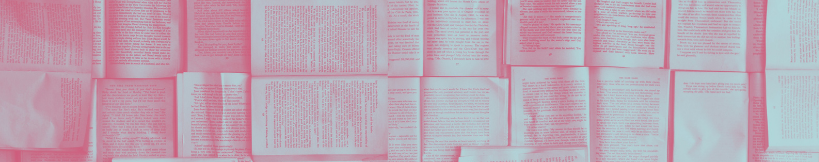Viento, espíritu, aliento
Andreea Rasuceanu
Ese día me fui arrastrando por Calea Griviței, el efecto de la anestesia había comenzado a pasarse y un dolor agudo, como un punto penetrante primero, más tarde como una cuchilla atravesando mi útero, me hizo bajar el ritmo. Me parecía que olía a sangre, que toda la calle estaba empapada con el olor a entrañas removidas con la cureta, solo podía pensar que tal vez Mariana no la había esterilizado bien. Un sudor frío hizo me empapó la blusa, creo que había casi 40 grados, pero me temblaban todas las articulaciones, cualquier brisa me hacía temblar aun más. Mariana tenía razón, tenía que haber cogido el tranvía 64, me habría dejado en nuestra parada, pero la simple idea de sentarme en el banco de madera y aguantar el ajetreo de esa maldita línea me aterrorizaba. No podía decirle que no me quedaba dinero para el taxi, qué iba a pensar de mí, yo, que aunque no había hecho el bachillerato me lavaba solo con jabones finos, traídos en un paquete, bebía Alvorada y era la única casa del bloque de la que salía olor a carne todas las semanas, como se decía sobre mí. (…)
Las casas circundantes burbujeaban en el aire ondulante, sus paredes amarillas, desmigadas, se licuaban bajo el sol furioso. Recuerdo que, aunque bordeada por árboles altos, la calle era un desierto deslumbrante, sin principio ni fin. No sé por qué pensé en cómo a veces me despertaba en casa de C., por la tarde, en una luz perdida, mientras la cortina de cretona marrón se movía espasmódicamente entre los barrotes, como un pájaro aun vivo. Sentía el calor que debía de hacer, porque el aire era denso, casi material, apenas podía inspirarlo por la nariz, olía a rosas y polvo húmedo, señal de que había comenzado a llover en alguna parte. Me detuve frente a un árbol y vomité varias veces en el cuadrado de tierra bordeado por el bordillo encalado, la calle me daba vueltas, las casas se acercaban y se alejaban, me parecía que el tronco del árbol era blando y mi mano podía atravesarlo, me senté lentamente en el bordillo. Sentía que no quedaba nada en mí, que la piel estaba llena solo de aire, ese aire húmedo y pesado que había tomado el color del cielo azul. Me parecía que, junto con los restos de pan con yogur, el café aguado –un sucedáneo de la reserva de la secretaria– que me había tomado en el Colegio de Abogados, una galleta Cindrel que llevaba no sé cuánto tiempo en mi maletín y que había engullido en el metro, en el camino desde el juzgado a casa de Mariana, porque sabía que antes de cualquier anestesia tenías que comer algo, yo había expulsado algo más, mucho más importante, algo que ni el calcio láctico que me iba a tragar al llegar a casa, ni el filete sangrante que G. me iba a preparar esa noche, preocupado por esa debilidad de la que no me llegaba a recuperar, podían compensar. Ante mis ojos pasaban las imágenes de antes, el callejón sin salida donde vivía Mariana, el último bloque de una calle que termina en la valla blanca de un cementerio, las casas ruinosas cubiertas con cartones y alquitrán, alineadas a lo largo de la carretera mal asfaltada, el olor de su enorme cuerpo, con la carne firmemente colocada sobre los grandes huesos, capas de carne dura, densa, sin grasa, creadas para mantener el mundo a raya, para detener cualquier agresión de su ímpetu, a Mariana nadie la tocaba. Siempre me he preguntado qué se hace en el hospital con los órganos extraídos del cuerpo, con los miembros amputados, si simplemente se tiran o se queman en un crematorio, y quién lo hace, cómo son los encargados de dispensar lo que ya no sirve en un cuerpo, de lo que se convierte en enemigo, la parte de ti que comienza a trabajar contra el todo, mientras trata de recuperarse de alguna manera, comprometiendo otras funciones, otros órganos, usando toda su inventiva, millones de años de inteligencia y evolución precisa, para compensar el hueco dejado allí, el eslabón perdido en el mecanismo general. Le pregunté qué haría con «él» cuando todo terminara, si simplemente lo tiraría a la basura al final del día con las sobras, dijo ah, no, señora abogada, que nos metemos en problemas, se encarga mi marido, no se preocupe. Aunque era un negocio familiar, ella «operaba», como decía alguna vez, he operado a una niña, a la abogada, de fuera, estaba de casi cuatro meses, pasé un miedo…, él «se encargaba» de lo quedaba, el hombrecillo pálido, con una erupción rojiza en la piel de las manos, que pesaba la mitad que Mariana, lo vi llegar dos veces con las bolsas llenas del mercado, dócil, con una mirada dulce, vacilante, «el segundo marido», después de haberse librado de «la bestia». Me arrepiento ahora de haber rechazado la sopa de ternera que me había ofrecido Mariana, espere un poquito, señora abogada, que se recupere, y luego le daré una sopa de ternera, la he hecho esta mañana, lleva borscht casero, a mi marido no le gusta con jugo de repollo ni vinagre.
Me entraron ganas de vomitar al instante solo de pensar en la sopa con trozos de carne flotando, la verborrea de Mariana que siempre, después de terminar, tenía ganas de hablar, por lo general eran diatribas contra los comunistas, por su culpa ella hacía lo que hacía, los desgraciados a los que no les importaba que las pobres mujeres no pudieran solucionar las cosas, caían como moscas, gracias a Dios que a ella no se le había muerto ninguna clienta, porque ella no era como las demás, ella se preocupaba por las pobres desgraciadas, se me encogía el corazón por estar entre las desgraciadas, pero Mariana no se daba cuenta cuando metía la pata, la mera noción de metedura de pata le era ajena, solo había verdad y mentira en el mundo, malos y buenos, los comunistas eran malos, y aquí entraba todo tipo de gente, incluidos sus vecinos a los que tenía que evitar, son capaces de cualquier cosa, los comunistas, no les importaría que me pudriera entre rejas, se pasan el día acechándome, si contara todo lo que sé de ellos, que me paso el día en el mercadillo, que especulo, se quejaron de que la gente viene a mi casa, me mandaron a la milicia, por un tiempo tuve que dejarlo, pero ya les expliqué que soy una chica del comité y que soy modista y por eso vienen tantas chicas. Sin embargo, me hubiera gustado estar ahí ahora, no en medio de la calle con este calor mortal, podría haber comido algo, las náuseas se me habían pasado, fingiendo escucharla mientras ya pensaba en la acusación del día siguiente. Tenía un penal hacia el mediodía, qué bien que iba a poder dormir hasta tarde por la mañana. Me levanté con dificultad, tuve la suerte de que no hubiera nadie por allí, qué habría sucedido si hubiera pasado un coche de la milicia, se hubiera detenido y me hubiera preguntado qué hacía allí, una camarada elegante como yo en la acera, a mitad de día.