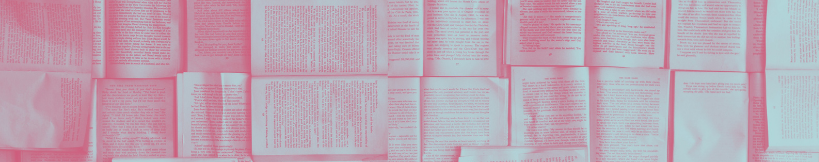La abuela
Ramona Micu
En la semana en que cumplió sesenta y cinco años, la abuela se compró un ataúd. Elegirlo, lo eligió a la primera: pequeñito, porque no es que yo sea muy grande, cariño, para que a mis nietos les resulte fácil llevarlo cargado a hombros, con asas, de color claro. Pero sobre el precio le resultó muy difícil ponerse de acuerdo con el vendedor. Se pasó dos horas regateando. Y no porque fuera demasiado caro, sino porque no entendía que tuviera que pagar por algo lo que le habían pedido, como si no supiera yo que hasta la piel te quieren quitar. Al final, llegaron a un acuerdo de un descuento de diez lei y una corona gratis. El ataúd llegó más tarde, en el carro del vecino Petrache, al que la abuela pagó con una botella de aguardiente. Sobre el ataúd, la corona de plástico, adónde vas con esto, mujer, no tendrás pensado morirte mañana, le preguntó el abuelo, pero ella resopló levemente, me ha salido gratis, y estuvo colgada de un clavo varios años, hasta que casi no quedaba nada de ella. El ataúd también se pasó unos cuantos años en el desván. Una vez al año, en otoño, cuando subía a poner a secar las uvas, la abuela abría la tapa y limpiaba el interior. La tela blanca que lo cubría se volvía cada vez más amarilla, y después de unos tres otoños se rompió en tiras, no pasa nada, que todos los males sean estos, ponéis otra vosotros.
Cuando murió el abuelo, el primo Gigi dijo que lo metiéramos en el ataúd, pero la abuela no quiso, este es mío, lo escogí yo misma, cómo se lo voy a dar, qué, es que no se había podido comprar él uno, mucho mejor beberse todo el dinero, que seguro que aparece algún tonto que lo entierre. El abuelo no habría cabido en su ataúd de todos modos, porque era enorme, pero al primo Gigi se le había ocurrido que así nos quitábamos un gasto, hacemos que quepa de alguna manera, y luego ya veremos qué hacer cuando muera la abuela. Cuando fue a cavar la fosa del abuelo, el sepulturero la llamó, doña Lino, venga a ver adónde se irá cuando se vaya, pero la abuela sacudió la cabeza, hazla estrecha, Costel, para uno, que a mí no quiero que me enterréis junto a él. Ya lo he aguantado bastante en vida, cincuenta y dos años, al menos dejad que no tenga que seguir viéndolo cuando me muera, hazle un agujero aquí y a mí, cuando me llegue la hora, házmelo allí, en la colina, debajo del sauce para que el sol no me pegue en la cabeza. En vano mi madre y mi tía intentaron hacerle cambiar de opinión, todo el pueblo va a hablar de ti, mamá, ella se mantuvo en sus trece, no quiero estar junto a él, no quiero y punto.
El ataúd se pudrió mucho antes de que ella muriera, aunque como en los últimos años ya no podía subir al desván, se murió tranquila, tengo todo lo que necesito, cariño, solo tenéis que enterrarme. Aquella noche, después de que papá me sacara en brazos de mi cama caliente, tienes que ponerte allí, se ha muerto la abuela, y sus brazos se quedaran de alguna forma pegados a mí mucho tiempo después, no pude dormir. Me levanté un rato más tarde y fui al salón. Las velas encendidas arrojaban sombras sobre las paredes. Las mujeres que habían venido al velatorio contaban historias de miedo. Almas de muertos que entraron en perros, que vuelan sobre las casas, que siguen a los vivos a todas partes. Se va a transformar en un espíritu y vendrá por las noches a llamar a tu ventana, me resonaban en el oído derecho las palabras de la tía Florina. No existen los espíritus, créeme, le respondía mamá en el otro oído, pero el corazón me latía más fuerte del lado de la tía. La abuela ya no era la abuela, era un alma que me iba a acechar al menos durante seis semanas porque, si tenemos suerte, encontrará la paz en el más allá. Estuve sentada en una silla cerca de la puerta hasta por la mañana, temblando de miedo. Me habría ido, pero nadie podía quedarse conmigo y la noche era oscura y profunda, todos los muertos nos miraban desde la ventana.
El abuelo con los pantalones remendados en las rodillas, la tía Nina con el pañuelo de flores cubriéndole el pelo rizado, el tío Pandele, muerto antes de cumplir el año, mucho antes de ser tío de nadie, antes incluso de ser hermano de alguien. No existe ni una foto suya, así que siempre me lo he imaginado como a Sandu, el vecino de enfrente, pequeño, mocoso, con los pantalones siempre rotos en las rodillas. Cómo es que se te muera un niño pequeño, le pregunté un día a la abuela, sería en fiestas, mientras encendíamos velas en el cementerio de al lado del pueblo. Bueno, ya ni lo sé, dijo la abuela, encogiéndose de hombros, fue hace mucho, era joven, da igual, ya tendrás otro, dijo mi suegra, y antes del año ya lo tenía. Qué se le va a hacer, los médicos no estaban en el pueblo, llamé a la comadrona para que lo viera, pero no sirvió de nada, estaba ardiendo como el fuego y en dos días se nos fue. Así era por aquel entonces, tenías muchos hijos porque no sabías cuántos durarían. Casi ni sufrí por él, era pequeño y lo había criado una señora, la suegra de mi suegra, porque nosotros nos íbamos al campo y ella se quedaba en casa con él. Por tu tía Nina sí que lloré, le pedía consejos, qué hacemos de comer, dónde escondemos la llave de la bodega, para que no se nos beba todo el vino, era mayor, en edad casadera, cuando se cayó del carro y se murió. Durante uno o dos años seguí hablando con ella, me parecía que estaba a mi lado, dónde tendemos, Nina, la ropa a secar, le preguntaba cuando volvía con la cesta del río. Pero estaba muerta del todo, no me respondía, ni en la tierra quedó nada de ella, en vano ponemos flores en las tumbas, no las va a oler nadie. Cuatro hijos tuvo la abuela, pero solo dos le sobrevivieron.
Cuando amaneció, solté un suspiro de alivio. Era un día cálido de verano y el sepulturero se protegía debajo del sauce mientras cavaba. En su nuevo ataúd, que mamá había comprado esa misma mañana, estaba la abuela, paralizada, vestida con la ropa buena, mientras unas pocas docenas de personas se despedían.